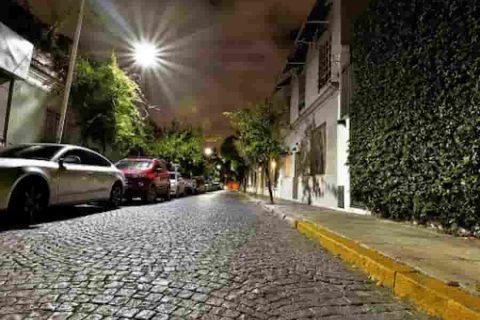El Parque de la Memoria es un espacio público de 14 hectáreas destinado a honrar y recordar a las víctimas de la dictadura cívico-militar en Argentina, entre 1976 y 1983. Fue diseñado por el estudio de arquitectura Baudizzone, Lestard y Varas, y se encuentra ubicado frente al Río de la Plata, sobre la Avenida Costanera Norte, a pocos metros de la Ciudad Universitaria y al norte del Aeroparque, donde se realizaron los denominados «vuelos de la muerte».
Durante estos vuelos, los detenidos-desaparecidos fueron arrojados al río y al mar, en uno de los métodos más trágicos utilizados por el terrorismo de Estado.
lunes
10 a.m.–6 p.m.
martes
10 a.m.–6 p.m.
miércoles
10 a.m.–6 p.m.
jueves
10 a.m.–6 p.m.
viernes
10 a.m.–6 p.m.
sábado
10 a.m.–6 p.m.
domingo
10 a.m.–6 p.m.
parquedelamemoria.org.ar
011 4780-5818
FH57+5P Buenos Aires, Cdad. Autónoma de Buenos Aires
El proyecto del Parque surgió como iniciativa de diversas organizaciones de derechos humanos, y su construcción fue aprobada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 1998. El objetivo era levantar un monumento en homenaje a los detenidos-desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado durante los años 70 e inicios de los 80, hasta la recuperación del Estado de Derecho. El monumento debía incluir los nombres que figuran en el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Co.Na.Dep.), además de reservar espacio para aquellos casos que se denuncien en el futuro.
Inaugurado el 7 de noviembre de 2007, el monumento está compuesto por cuatro estelas de hormigón que contienen 30.000 placas de pórfido patagónico, grabadas con los nombres de hombres, mujeres, niños y niñas que fueron víctimas de la represión estatal. Los nombres están organizados cronológicamente, según el año de desaparición y/o asesinato, en orden alfabético. También se incluye la edad de las víctimas y se señalan los casos de mujeres embarazadas.
En 2009, la sanción de la Ley 3.078 otorgó al Parque de la Memoria un marco jurídico y administrativo permanente, con un Consejo de Gestión integrado por representantes de organismos de derechos humanos, la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA). Este espacio no solo es un sitio de homenaje y reflexión, sino también un símbolo de la lucha por los derechos humanos y la memoria colectiva en Argentina.


Raymundo. Solo un ejemplo.
Un pibe de barrio, Un Héroe de la cultura popular. Un Militante. Un desaparecido.
Como documentalista, encontró en el cine el medio ideal para comunicar sus ideas y denunciar las atrocidades del régimen capitalista. Convencido de poner el cine al servicio de los trabajadores y de usar la cámara como una herramienta de combate y reivindicación de las luchas obreras.
Nacido en Buenos Aires en 1941, Raymundo Gleyzer comenzó a dirigir a principio de los ‘60. Pasó quince años dirigiendo en condiciones de riesgo, filmando y exhibiendo clandestinamente, a resguardo de la persecución ideológica y hasta de la Triple A.
Las primeras películas de Gleyzer abordaban los conflictos campesinos y obreros con la profunda empatía que caracterizaría todos sus trabajos. Como puede verse en La tierra quema (1964, nordeste brasileño) y Ocurrido en Hualfin (1965, Catamarca) con la colaboración del documentalista Jorge Prelorán.
Su habilidad como periodista, director y camarógrafo lleva a Gleyzer a incursionar en los formatos televisivos tradicionales para intentar sacudirlos un poco. Así llega a Telenoche, donde es enviado como corresponsal a las Malvinas, logrando capturar imágenes de manera clandestina, con las cuales se realizó el corto Nuestras Islas Malvinas de 1966.
Siguiendo camino por Latinoamérica, en 1971, con su compañera Juana Sapire, filma: México, la Revolución congelada donde denuncia la traición de los gobiernos a tan heroica gesta, film también censurado en la Argentina dictatorial. En correspondencia con su desarrollo político, filma con el PRT el corto Swift, Ni olvido ni perdón, (sobre el fusilamiento a los presos políticos en Trelew), Los Traidores (denunciando a la burocracia sindical peronista) y Me matan si no trabajo y si trabajo me matan, todas estas, realizaciones de denuncia, de propaganda, de agitación, pero fundamentalmente de construcción revolucionaria. Porque Raymundo revolucionó los métodos, no sólo las temáticas. Participaban los trabajadores mismos en sus obras, hacían su cine, un cine acorde al desarrollo del movimiento obrero de la época, clasista, de combate, socialista, un cine de la base, como se llamó su grupo de trabajo. Cine de la Base es proyectado para llevar el cine a los barrios, a las fábricas, acompañando las inquietudes, los debates presentes en el pueblo.
Tenían un objetivo ambicioso: crear 50 salas en todo el país para llegar al obrero, que era el protagonista y espectador de las imágenes que capturaba Gleyzer, porque entendía que era en el público donde se completaba la película, donde se realizaba. Poco a poco los locales de Cine de la Base debieron cerrar, la represión crecía en la Argentina de las tres A, y es el 27 de mayo de 1976, cuando un “grupo de tareas” busca callar a Raymundo, llevándolo al centro clandestino de detención El Vesubio.
Los revolucionarios nunca mueren
La obra de Gleyzer había sido silenciada y confinada al exilio, hasta que en el año 2002 sale a la luz Raymundo, una película de los realizadores Ernesto Ardito y Virna Molina, en la cual reconstruyen minuciosa y conmovedoramente la obra y militancia de Gleyzer hasta sus últimos días. Raymundo Gleyzer fue el más arriesgado y más comprometido de una generación de cineastas que intentaban mostrar los grandes conflictos y desigualdades de la Argentina y de Latinoamérica.
Conocer su obra y reivindicar su militancia es la manera de adoptar su legado, para entender al arte como herramienta transformadora.